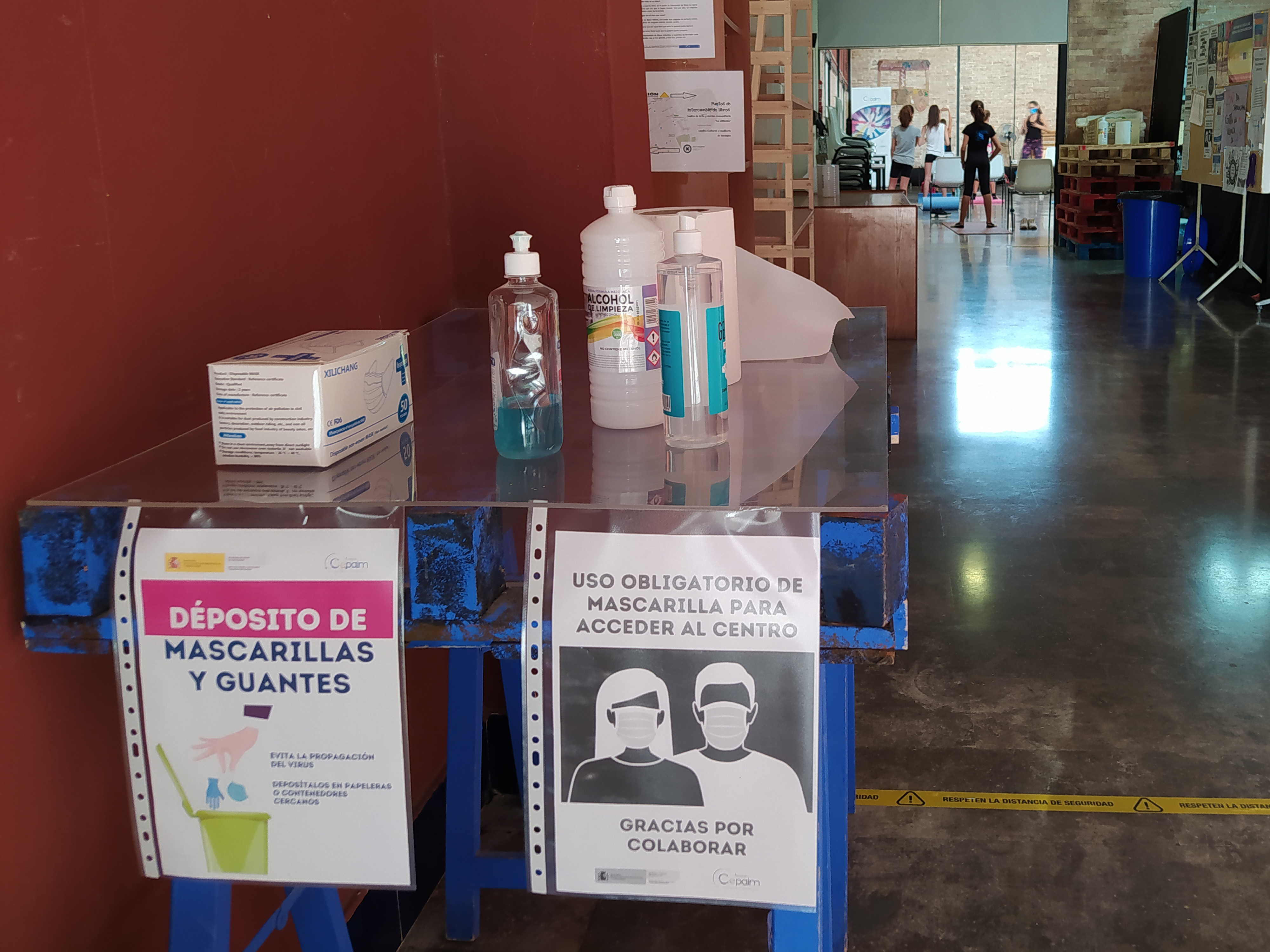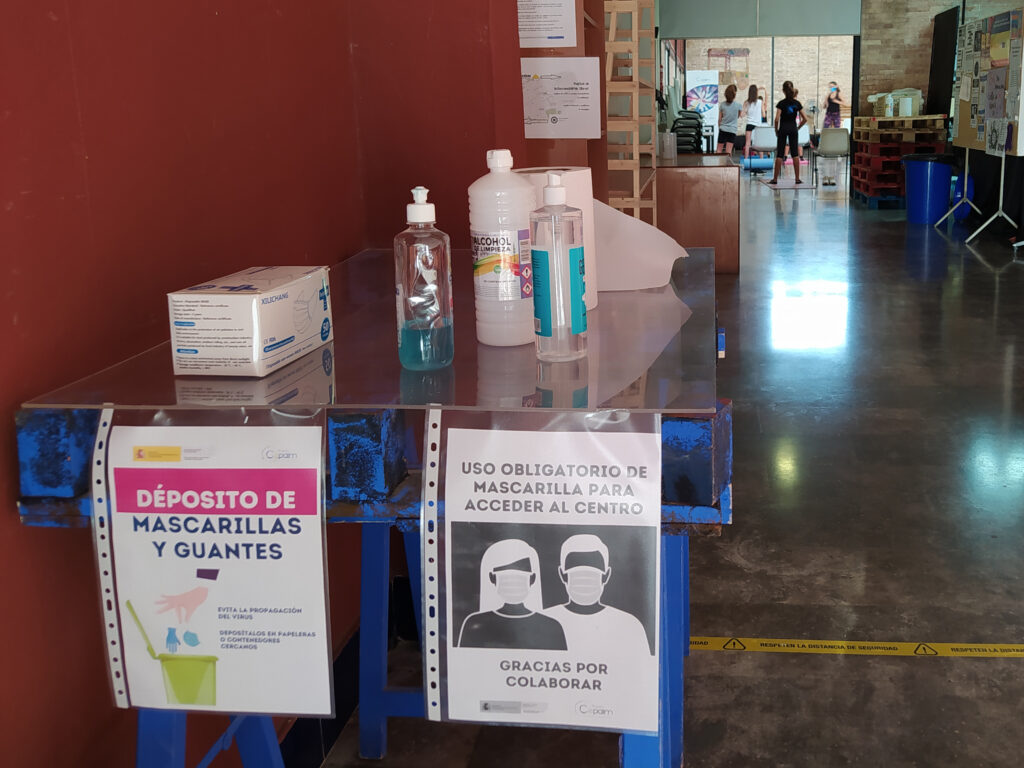Desde la ventanilla del vagón, el paisaje parece mudo, con su sucesión de edificios y antenas, naves industriales y después casitas bajas que anuncian que salimos de la ciudad y nos adentramos en las zonas rurales y de montaña.
El campo está florido. Es primavera y una explosión de color inunda los campos de amarillo, morado, azul y el rojo de las amapolas que salpican antiguos campos de trigo a los pies de los almendros.
El tren se detiene. Por una ventana abierta se oye, con estruendo, el piar de los pájaros antes de recogerse. Debe ser tiempo de cría. A lo lejos, mezclado con el crepúsculo, se oye un sonido de tambores y cornetas. Se rompe el silencio.
Aspiro profundamente la mezcla de perfumes que me llega desde esta zona de campo, a medio camino entre Cartagena y Murcia, antes de atravesar la serranía. Y el olfato me lleva a algún momento de mi infancia, en el que mis ojos divisan, tras una sucesión de capirotes, un Cristo crucificado y una madre doliente que llora la pérdida de su único hijo. Me impresiona la imagen como lo hacía en mi infancia. No es necesario entenderlo para sentirlo.
Este viaje sensorial se ha mezclado con el viaje físico. Es la grandeza del paisaje. Y me hace pensar en las fechas que se celebran estos días: la Semana Santa cristiana, otro de los rituales presentes en esta zona que recuerdan la continuidad de la vida – muerte – vida.
…..
La Semana Santa empieza al término de la Cuaresma, tiempo que sigue al Carnaval, que fue la última entrada a nuestro Blog llamado “Paisaje”.
Si el Carnaval era música, fiesta, ruido, baile y risa, la Cuaresma supone lo contrario: recogimiento, reflexión, silencio, ayuno y desierto. En el calendario cristiano, tiene una duración de 40 días e incluye diversas formas de abstinencia, desde algunos alimentos limitados en determinados días (ayuno o vigilia ahora en desaparición) hasta ayunos simbólicos de abstenerse de hablar mal de otras personas, albergar odio o pesadumbre.
Este periodo de abstinencia y depuración del cuerpo (y del alma) al que aboca la Cuaresma, tiene de alguna manera su reflejo en el paisaje agrícola de la Huerta de Murcia, un territorio surcado de canales de riego heredados de época árabe. La red de acequias y azarbes, de brazales que aprovisionan de agua a los cultivos, siempre estuvieron en su mayoría directamente labrados en el propio terreno, abiertos en canal al despejado cielo levantino; en las últimas décadas han ido ganando terreno los tramos cimbrados o entubados… y gran parte del sistema venoso con que se irriga la huerta, como un patrimonio del que hubiera que avergonzarse, termina oculto a la mirada del viajero. Pero ahí sigue, y en uso… y así debe seguir, en perfecto funcionamiento, para que no quede sin abastecimiento ni un solo huerto de los muchos que aún verdean en esa llanura antropizada sobre la que han crecido los pueblos, las alquerías y en su centro, la gran urbe.
En Murcia se hereda la tierra y el derecho a regar, un precepto milenario que también obliga al mantenimiento de la red. Y por eso, una vez al año y precisamente en marzo, el sistema circulatorio huertano se detiene. Es como una abstinencia cuaresmal de agua en unos canales que se dejan completamente secos para llevar a cabo lo que por aquí se viene a llamar la monda. Se trata de la limpieza anual de estos cauces y sirve para retirar de ellos inmundicias y acumulaciones de barro, reforzar sus costones y dejar paso franco al agua cuando de nuevo los inunde… Es, en definitiva, la depuración de la red que da vida a la Huerta, para que pueda renacer cada primavera.
Igual que se ciegan las acequias y se vacían sus aguas, la Cuaresma nos invita a detener el tiempo y la Semana Santa es el punto final de ese detenimiento, del que después brotará otra vez la vida, como proclama el mensaje cristiano por excelencia, según el cual la Resurrección es la vida que vence a la muerte. Y para que así se pueda entender, este es un tiempo lleno de símbolos, hoy no tan visibles como antaño, pero que aún perviven en el recuerdo de las personas mayores que así los cuentan.
Como se ha dicho, las normas de ayuno alimentario han desaparecido del calendario oficial católico, pero fueron siglos de estricto cumplimiento que dieron origen a una gastronomía propia de este tiempo. De la carencia surgieron exquisitas combinaciones sin carne, como los potajes, buñuelos y pelotas de bacalao desalado. Incluso, nuestra típica mona con huevo, ofrecía esa combinación de dulce y proteína animal para compensar la carestía en otros ámbitos. Y, cómo no recordar, otra expresión que no se encontrará en otras zonas del país en estos días: el caramelo nazareno, de tamaño y forma variable, pero siempre dulce hasta el extremo, repartido por cofrades en determinadas procesiones, pero no en todas, pues es un símbolo festivo que sólo se puede usar en los momentos del ciclo que pueden invitar a cierta celebración, pero nunca en otros, de estricta observación del luto.

Hasta el último tercio del siglo pasado, los días cumbre de la Semana Santa estaban marcados por el color negro. Luto de corbatas, velos y mantillas en los atuendos, y luto también en los altares desnudos de las iglesias, cubiertas sus esculturas y retablos con telas moradas hasta la Vigilia Pascual del sábado.
Y silencio. Silencio de campanas, sustituidas en las torres por vetustas matracas; el lúgubre sonido de este artilugio de madera se acababa imponiendo al momentáneo repique que se realizaba durante el canto del Gloria de los Oficios de Jueves Santo, así como al contrario, durante el Gloria de la Misa de Pascua, era la matraca la que enmudecía hasta el año siguiente, mientras las campanas se lanzaban al vuelo en señal de júbilo… y se retiraban entonces las veladuras de imágenes y tabernáculos. Y los templos se hacían de nuevo luz, como la misma luz de Cristo Resucitado resplandece para el mundo cristiano.
En Beniaján y en muchos pueblos de la huerta, las señales de duelo quedaban superadas también fuera de la iglesia, con gestos tan apegados a lo cotidiano como reponer los badajos a las esquilas de las vacas tras una cuaresma de mudez obligada hasta para los cencerros.
Otra costumbre local olvidada era la de arrojar a la calle, por ventanas y puertas, tiestos y platos partidos, cacharros y botijos preñados de azulete. Se hacían añicos contra el suelo de unas calles alborotadas donde también quedaba roto el silencio. La noche del sábado era además de cortejo, de secreto agasajo en la fachada de la pretendida muchacha, amaneciendo repleta de ramos y macetas sisadas al vecindario por el mozo casadero. Y Beniaján entero se acicalaba como una dama revestida de mantones y enramadas, entre cientos de floretas y el papelillo multicolor de artísticas carrozas, preparando la llegada de la Batalla de Flores del Lunes de Pascua. Un nuevo tiempo de júbilo y de exaltación de la abundancia, ensalzando la fecundidad de la tierra y del paisaje que nos abraza.
Aurora Lema y Gabriel Nicolás
Técnicos de Interculturalidad y Desarrollo Comunitario
Proyecto PERIFERIA-S (Fundación Cepaim)